12 de noviembre de 2014
16:15
Año 100
La chica dejó
las flores sobre el granito perlado de rocío. Miró el cartelito de bronce de la
tumba sin saber bien que hacer. Ella no creía en todo aquello de la otra vida.
¿Realmente tenía que ponerse a hablar sola, como en las películas? Se agarró la
camiseta, la imagen de Freddie Mercury con chaqueta amarillo chillón se deformó
cuando tiró del tejido. Quedó muda, mirando las letras grabadas al ácido en el
bronce. Su lengua jugó con el aro de cromo que le atravesaba el labio inferior.
Lo de las
flores podía entenderlo, una señal de respeto para los vivos, un ritual de
recuerdo. Pero lo de hablar, simplemente no iba a salirle, igual que las
lágrimas que tenía contenidas. Su madre estaba muerta y allí sólo había un
cadáver bajo un par de metros de hormigón y un nombre que ya no significaba
nada. Ladeó la cabeza, después se giró cuando sintió que alguien se le
acercaba.
Era un tipo de
su edad, vestido con uniforme militar de fatiga de la marina. La chaqueta
estaba sucia, tenía las mejillas cubiertas de barba rasposa mal cuidada, los
ojos marrones enmarcados en grandes ojeras la miraban con interés. Ella se
apartó un paso de la tumba.
Se le estaba
acercando, se puso tensa y miró a su alrededor. No le iba a atracar en un
cementerio, ¿verdad? Eso era sacrílego incluso para los yonkis. Cuando estuvo a
un metro de ella esbozó una sonrisa cargada de tristeza, ladeó la cabeza
buscando que se encontraran sus miradas.
―Tienes los ojos de tu madre―dijo
sin inflexión. Ella arqueó una ceja sin comprender.
El hombre se giró y desapareció por dónde había venido. Lo
siguió con la mirada, cuando estaba a cinco metros sacó una pistola de debajo
de la chaqueta. El metal galvanizado brilló al sol de mediodía. La chica dio un
paso para empezar a correr, un escalofrío le recorrió la espalda. El exmilitar
se desplomó de rodillas, se llevó la pistola al pecho y apretó el gatillo.
Año 39
Nunca antes había estado en una base militar. Siempre las
había visto desde el exterior, observando los edificios de hormigón y aluminio
verde tras los altos muros con alambrada. Ahora el público que vitoreaba estaba
fuera, observando el despliegue desde más allá de la alambrada y levantando
pancartas que les llamaban pioneros y deseaban buen viaje. Y él estaba dentro.
Tenía uniforme y un rango creado ad hoc
para los colonos: Voluntario Militar.
Las
aeronaves de transporte rugían encendiendo los motores, la generosa dotación de
infantes de marina empezó a abordar los primeros transportes con hastío. Para ellos
aquella parte era rutina, para los colonos civiles ya formaba parte de la
aventura. Dai resopló, obligándose a
no sentirse fascinado por los aparatos de alta tecnología que le rodeaban, miró
al cielo gris cubierto de nubes. La lluvia con sabor a ceniza le cayó sobre el
rostro, no veía el momento de largarse de La Tierra.
Uno
de los marines señaló en dirección a la hilera cercana de aeronaves de
transporte e hizo un gesto con la cabeza. Dai
siguió a los demás colonos de su pelotón. Lo había olvidado, no era un héroe. Formaba
parte de un rebaño de héroes. Quedó dentro del transporte militar, en la
bahía de carga cerrada presurizada. A oscuras salvo por unas lucecillas rojas
que le daban a todo un toque siniestro. A su alrededor los demás colonos se
miraban nerviosos. A su derecha una israelí rezaba, frente a él dos rusos
corpulentos bromeaban en su lengua materna.
Una
sacudida, la aeronave se elevó a toda velocidad venciendo sin esfuerzo la
atracción gravitatoria. Dai sintió náuseas,
su cerebro le lanzó la traicionera imagen de los ojos marrones de ella. Sacudió
la cabeza. Un pitido agudo y el ruido de rozaduras en el casco del transporte le
hicieron suponer que ya habían entrado en los hangares de La Horizonte. La nave
colonial esperaba en órbita baja a veinte mil kilómetros de la superficie. La
mitad de los once mil colonos se derramaron en tropel desde los transportes
militares en el gigantesco hangar de estribor. Los infantes de marina
pastorearon a los voluntarios militares
a través pasillos delimitados con cintas de plástico, hacia sus camarotes y
cubiertas.
Dai se dejó caer sobre su camastro con
la bolsa de equipaje a su lado y se sentó, mirando el techo de metal oscuro
cubierto de respiraderos. Quince minutos después la superestructura de la nave
empezó a gemir y el zumbido constante del reactor se intensificó, se estaban
moviendo. La transición al espacio no relativista fue una simple sacudida, y la
travesía de dos meses fue como viajar por un túnel. Ciegos a la imagen, el
sonido y cualquier otra longitud de onda. La Horizonte no tenía mamparos
transparentes para ver el exterior, pero sí tenía cámaras exteriores y bahías
de observación dónde maravillarse con la negrura infinita del espacio que
surcaban, al menos cuando no estaban en viaje FTL.
El
día que hicieron la transición a Épsilon Eridani todas las bahías de
observación estaban llenas. Dai no
había hablado mucho con nadie, pero sus compañeros de camarote estaban con él y
lo arrastraron a la más cercana, esperando a que las cámaras mostrasen la
imagen de la brillante estrella. Fue un poco decepcionante, se parecía bastante
al Sol. Dai ladeó la cabeza mientras
los demás gritaban maravillados. Era un poco más grande, sus rayos se
proyectaban a través de una enorme nube de polvo y asteroides que la teñía de
azul y dorado.
Permanecieron
en el planeta, bautizado Umbral, durante casi ocho meses. Meses de trabajo
pasivo y monótono a las órdenes de los militares. Dai no se sentía ni como un colono, más bien era un trabajador
asalariado. Y eso estaba bien, al fin y al cabo se había embarcado en todo
aquello para escapar, entre otras cosas, del paro. Se entregó al trabajo de
manera robótica, pero los paseos sobre el terreno polvoriento jamás pisado por
el hombre, dentro del traje de vacío, nunca dejaron de parecerle exóticos. Pasó
la mayor parte del tiempo que estuvo en la superficie, soldando piezas de
barracones presurizados y montando estaciones de detectores sísmicos, con la
mandíbula desencajada de asombro.
La
tierra allí era gris y marrón, colores vulgares, pero tenía algo que la hacía
distinta. Los químicos de la expedición decían que habían encontrado nuevos
elementos atómicos. Él sólo se fijaba en la belleza de aquella tierra
extraterrestre.
Pero
echaba de menos La Tierra. En su habitación del barracón (por fin tenía una
habitación) pasaba horas mirando fotos y videos que el Gobierno había llevado
para subirles la moral. Les enseñaban lo poco de verde que quedaba en su
planeta natal y les instaban a convertir Umbral en un nuevo vergel. Luego
apagaba la pantalla y miraba el montón de fotos impresas en papel barato que se
había traído. En casi todas había unos preciosos ojos marrones y una sonrisa
torcida que se clavaban en él. Cuando estaba fuera del traje de vacío, sobre el
aluminio y no sobre el polvo, se arrepentía de haberse largado. Estaba a más de
diez años luz de su planeta y de ella. Cuando lo pensaba le daba vueltas la
cabeza.
La
había visto por última vez medio mes antes de marcharse, en la tienda en la que
trabajaba. Caminaba por la sección de libros cuando se la cruzó en un pasillo. Estaba
de espaldas, la habría reconocido sólo por su peculiar andar masculino. No dijo
nada, la postura oficial era odio mutuo sin armisticio ni reconciliación. Ni
siquiera se despidió, caminó en la otra dirección y se alejó del pasillo. Luego
se largó. Ahora no podía esperar para regresar. Tendría pasta y la resolución
férrea de recuperarla.
Año 100
Alguien
la había jodido, probablemente mucha gente. Dai
siempre supo que ser parte del rebaño de heroicos conejillos de indias implicaba
que algo podía salir mal. Había esperado errores, incluso algunas muertes, pero
jamás aquello. Era mucho peor. Había pasado un año fuera y en La Tierra todo
había cambiado. Ochenta años, decían. Quizás era una broma de muy mal gusto en
la base militar. El terror le nubló la mente, sólo quería comprobar una cosa...
Corrió y agarró por la pechera del uniforme a Wright, el Oficial de
Inteligencia con el que había trabado algo parecido a una amistad, en Umbral.
Así
la localizó. Pasó dos meses fundiendo su dinero en heroína antes de atreverse a
visitar el cementerio.
Etiquetas:espacio,relato-corto
Suscribirse a:
Enviar comentarios
(Atom)
Nube de etiquetas
arcana
(2)
articulo
(4)
autopublicacion
(1)
biometría
(1)
bubok
(2)
canarias
(2)
cine
(2)
cyber
(1)
cyberpunk
(4)
cyberpunk-trivia
(3)
digital
(3)
edicion
(2)
encuesta
(1)
entrevista
(1)
espacio
(3)
fanfiction
(1)
fantasía
(1)
ficción
(12)
fragmentos
(5)
guanche
(1)
guia
(1)
hacker
(1)
humor
(5)
hype
(1)
ilustracion
(1)
juego-literario
(2)
libro
(2)
libro-relatos
(1)
links
(3)
literatura
(11)
microrrelato
(6)
mitología
(1)
musica
(1)
no-ficción
(3)
noir
(10)
noticias
(5)
perturbator
(1)
portalcienciayficcion
(2)
pregunta
(2)
presentacion
(2)
publicacion
(1)
puente-roto
(2)
Ray
(1)
relato-corto
(35)
reseña
(3)
revista
(2)
scarlett
(1)
scifi
(8)
surreal
(2)
tecnología
(6)
terror
(2)
tumba-abierta
(1)
Con la tecnología de Blogger.
Archivo del blog
-
►
2015
(41)
- ► septiembre (6)
-
▼
2014
(22)
- ► septiembre (4)
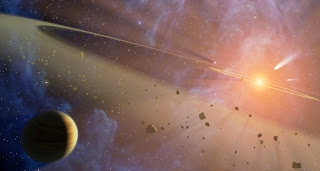
0 comentarios: